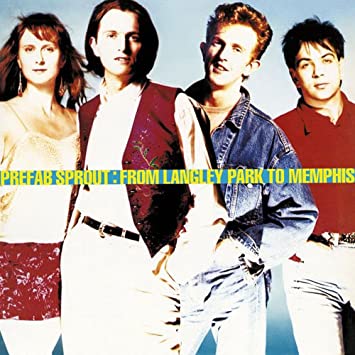El romance andalusí y los trasvases demográficos y culturales en la Iberia medieval
1 EL ROMANCE ANDALUSÍ
El término romance se aplica a cualquier idioma o dialecto derivado del latín, y se utiliza con frecuencia para designar las lenguas habladas y/o escritas en la península ibérica durante la Edad Media. Penny (2006: 20) señala que «la voz 'romance' [es] la que se aplica a todas las variedades vernáculas, habladas o escritas, descendientes del latín» a partir del siglo IX. Según Cañas Murillo et alii [y otros] (1998: 154), «en un principio 'romance' significó la lengua vulgar y se oponía al latín, considerado como lengua culta».
El romance andalusí es el romance que se hablaba en al-Ándalus durante gran parte de la Edad Media. Ya que nos estamos refiriendo a un territorio muy amplio y asimismo a un período muy extenso, no es de esperar que el romance andalusí sea uniforme de una parte a otra o de una época a otra. Como explica Griffin (1958: 268), no fue «lo mismo en todas partes ni en todas las épocas». El romance andalusí también se ha llamado mozárabe. Sin embargo, Álvaro Galmés de Fuentes (1994: 9), en su libro Las jarchas mozárabes: forma y significado, observa que el término «mozárabe», referido «tanto a las jarchas como al dialecto en que se hallan éstas expresadas, puede ser inexacto». Galmés de Fuentes (1994: 9) explica que «llamamos mozárabe al cristiano, que, viviendo entre los musulmanes de al-Andalus, seguía practicando su religión». Es decir, el término mozárabe es, en principio, un gentilicio íntimamente relacionado con la religión. Sin embargo, como señala este autor, «la lengua romance, en al-Andalus, no era exclusivamente practicada por las minorías cristianas» y, para este autor, «el concepto de mozárabe tiene que tener necesariamente un significado más amplio» (Galmés de Fuentes, 1994: 9). Federico Corriente Córdoba (1995: 5) señala que el término mozárabe es «merecedor de destierro» y opta por romance andalusí o romance meridional. El diccionario de la RAE ya recoge romance andalusí como sinónimo de mozárabe. Según el punto de vista predominante en la actualidad, el romance andalusí se ha extinguido. La mayoría de los autores actuales sobre la historia lingüística ibérica sugieren que el romance andalusí se habría extinguido a finales de la Edad Media (cfr. Pharies, 2007: 194, Morales, 2008: 31, Lapesa, 1981: 192, Penny, 2006: 294). Lapesa (1981: 189) propone que «los dialectos mozárabes desaparecieron conforme los reinos cristianos fueron reconquistando las regiones del Sur. Aquellas hablas decadentes no pudieron competir con las que llevaban los conquistadores, más vivas y evolucionadas. La absorción se inició desde la toma de Toledo (1085)». Según este autor, «la desaparición de las hablas mozárabes cierra un capítulo de la historia lingüística española» (Lapesa, 1981: 192). Así, el dialecto que se habla actualmente en Andalucía es percibido como una variante del castellano hablado por los recién llegados que se trasladaron a la zona desde el norte durante la llamada «reconquista» y «repoblación» de al-Ándalus (cfr. Mondéjar, 2007: 12, Llorente, 1962: 229, Pharies, 2007: 192-194). Este punto de vista parece encajar bien con una suposición general de que existe una considerable falta de continuidad en el patrimonio lingüístico y cultural de Andalucía. De hecho, español y castellano se habían convertido en términos sinónimos a finales de la época medieval (Pharies, 2007: 143, Martín, 1993: 701, Aukrust & Skulstad, 2011: 147).Todavía se supone que el actual idioma español tiene su origen en el dialecto hablado en Castilla en la Edad Media, y por tanto poco o nada tiene que ver con el romance andalusí, supuestamente extinto, hablado en el sur. Sin embargo, no hemos encontrado pruebas sustanciosas que apoyen esta hipótesis. Las indagaciones en la historia de Andalucía muestran que la “repoblación” del Reino de Granada, lo que ahora es la parte oriental de Andalucía, en la Edad Media y a principios de la época moderna, no se produjo principalmente desde Castilla, sino más bien desde la parte occidental de Andalucía y otras zonas vecinas del sur (Riu, 1989: 555, Barrios Aguilera, 2002: 49, Morales, 2008: 16-17, Cano & García, 2013: 300). Por tanto, para algunos autores, la hipótesis de que el actual dialecto andaluz proviene del dialecto castellano parece partir de un punto de vista excesivamente simplificado para tomar como base al investigar la historia lingüística de Iberia (cfr. Ramírez del Río, 2003, García Duarte, 1993, 2013). Lo que se ha ido llamando “reconquista” es solo uno de muchos factores que hay que considerar, si queremos estudiar cómo las migraciones han podido contribuir a los cambios lingüísticos en la península ibérica en la Edad Media. Menéndez Pidal (1943: 50) afirmó, en 1943, que es difícil saber hasta qué punto la lengua «mozárabe» podría haber influido en los actuales dialectos españoles. Sin embargo, esta cuestión no ha tenido prioridad en la investigación lingüística hispánica hasta ahora.
2 LA TEORÍA DE LAS ONDAS
Para investigar esta cuestión, nos parece muy útil la teoría de las ondas, que percibe el lenguaje en términos de un continuo dialectal. Campbell (2004: 231) señala que «Según el modelo ondulatorio de Schmidt, los cambios lingüísticos se propagan hacia afuera concéntricamente como ondas, que se vuelven progresivamente más débiles con la distancia desde el punto central. Dado que los cambios posteriores pueden no cubrir la misma área, es posible que no haya límites nítidos entre dialectos o idiomas vecinos». Según Campbell (2004: 187), la teoría de las ondas es desarrollada por Johannes Schmidt y Hugo Schuchardt, a finales del siglo XIX, como alternativa al modelo de árboles filogenéticos, para explicar los cambios lingüísticos. Campbell (2004: 188) señala que los árboles filogenéticos solo muestran parentescos entre idiomas, mientras que existen otros tipos de relaciones entre dialectos e idiomas, como los préstamos lingüísticos, que no se identifican mediante este modelo.
La teoría de las ondas aporta una nueva imagen de la relación entre los idiomas. Reemplaza la imagen del rígido y jerárquico árbol con la de un sistema de ondas que se desplazan como círculos en el agua a partir de distintos puntos y que luego se interceptan entre sí para formar una compleja red de rasgos lingüísticos (Leroy, 1967: 40). Johannes Schmidt y Hugo Ernst Mario Schuchardt, ambos lingüistas alemanes, coinciden como doctorandos en la Universidad de Bonn (Killy, 2005: 12, 171). Ambos son estudiantes de Schleicher, un profesor de lingüística asociado con los árboles filogenéticos (Campbell, 2013: 187-88). Schmidt publica su obra Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen en 1872, y a partir de 1873 es profesor en la Universidad de Graz, Austria, donde también trabaja su colega Schuchardt, a partir de 1876 (Killy, 2005: 12, 171).
Tras un viaje a Andalucía en 1897, Hugo Schuchardt escribe un artículo sobre el flamenco y el andaluz, “Die Cantes Flamencos”, el cual se ha considerado el primer estudio dedicado al andaluz (Mondéjar, 1987: 135). Aquí, Schuchardt afirma (en la traducción de Mondéjar), que «los amigos de allí [de Sevilla] ya no deben preocuparse más sobre si el andaluz merece o no el nombre de dialecto, puesto que poco importa que las denominaciones de la Lingüística no coincidan con las históriconaturales, 'género', 'especie', 'variedad'. En efecto, no es posible establecer sus límites con claridad en relación con el extremeño, el castellano y el murciano» (Mondéjar, 1987: 144). En esta afirmación por parte de Schuchardt se aprecia, además, la idea del continuo dialectal, desarrollada por Schmidt con la teoría de las ondas. Las limitaciones geográficas con que se suelen delimitar tanto los dialectos como las lenguas nacionales, son a menudo políticas y no lingüísticas.
Un conjunto de dialectos vecinos pueden compartir, por tanto, gran cantidad de rasgos lingüísticos, y sobre todo en las zonas fronterizas entre dialectos vecinos puede haber mezclas de dialectos difíciles de definir. Más recientemente, Labov ha señalado que existen por lo menos dos tipos de cambios lingüísticos, cambios desde dentro, por un lado, y cambios desde fuera y debido a préstamos de otros idiomas o dialectos, por otro (Campbell, 2013: 188).
Es nuestra opinión que los llamados arabismos y mozarabismos, préstamos del árabe y del romance andalusí, no se han tenido suficientemente en cuenta a la hora de explicar el desarrollo de la lengua española. Como hemos visto, se ha tenido en cuenta algunos traslados de población para proponer ciertos cambios lingüísticos en la península ibérica medieval, pero estas observaciones se han basado en nociones de la historia que no siempre coinciden con datos comprobados. Vemos, por tanto, la teoría de las ondas, apoyada en la sociolingüística, como un modelo que se puede aplicar para arrojar nueva luz a las relaciones entre los dialectos romances de la península ibérica. Una de las maneras en que los dialectos entran en contacto y se relacionan entre sí es a través de la migración y los trasvases demográficos. El propio Hugo Schuchardt, lingüista comparativo especializado en lenguas románicas y criollas, contempla en su estudio del dialecto andaluz tanto la migración de Andalucía a Madrid, como las migraciones de Andalucía a América Latina, así como la interacción entre el romance andalusí y el dialecto castellano tras las conquistas castellanas del territorio andalusí (Schuchardt, 1881: 304, Martínez, 1979: 7-8).
Trataremos de repasar, por tanto, los trasvases demográficos y culturales, dentro de la península ibérica y a lo largo de la Edad Media, que podrían haber influido en el desarrollo del romance andalusí.
3 LA ISLAMIZACIÓN
El primer trasvase que nos interesa en este contexto es la llegada de bereberes y árabes a través del Estrecho en 711 y los años siguientes, la cual para algunos historiadores marca el comienzo de la Edad Media ibérica. Pocos años antes, en 707 según Riu (1989: 21), la expansión islámica había llegado a lo que hoy es Marruecos, donde se había instalado un nuevo gobernador llamado Musa ibn Nusayr. Mientras que el ejército del rey Rodrigo asedia Pamplona en 711, Musa aprovecha la ocasión para mandar un ejército de unos 7.000 hombres, y más tarde un refuerzo de unos 5.000, a la península (Orlandis, 1987: 267). El ejército está compuesto casi totalmente por bereberes (Riu, 1989: 22). Al parecer, el reino visigodo se derrota en una sola batalla (Fuglestad, 2009: 31). Tras esta batalla, las relaciones de poder se establecen a través de una serie de pactos entre Musa y la élite visigoda (Riu, 1989: 21). En cuanto a la nueva población, según Riu (1989: 24-25), «el número de guerreros islamitas instalados en la Península oscilaba entre los 21.000 y los 36.000», siendo los grupos más numerosos los bereberes y los sirios, aunque la minoría que asume la posición de élite pertenece a dos grupos rivales de árabes, los qaysíes y los kalbíes. Peña Marcos (2005: 78) señala que los qaysíes, o árabes del norte, son «nómadas partidarios de mantener una expansión continuada y adquisición de botín», mientras que los kalbíes, o árabes del sur, «habitualmente ocupaban tierras más fértiles, y por lo tanto eran más partidarios de la vida sedentaria». Hay en este período dos conflictos principales, una rebelión bereber contra la elite árabe, que dura más de 10 años, y una guerra civil entre los grupos de árabes rivales (Fuglestad, 2009: 34). Peña (2005: 85) señala que la situación se complica cuando llega a la península un ejército sirio mandado por Balch Ibn Bishr al-Quarisi, partidario de los qaysíes y enviado por el califa Omeya para sofocar la rebelión bereber. Según Peña (2005: 84), el entonces valí de al-Ándalus, Abd al-Malik Ibn Qatun al-fihri, es árabe del sur, y se ha instalado en Córdoba por iniciativa propia, aprovechando la revuelta. Pero este mismo año, en 741, tras derrotar a los bereberes, los sirios asaltan Córdoba, asesinan a Abd al-Malik, y proclaman a Balch valí de al-Ándalus, comenzando así una guerra civil que durará 15 años (Peña, 2005: 87). Los hijos de Abd al-Malik consiguen unir tanto a musulmanes hispanos, bereberes y árabes del sur, en un «movimiento liberador» contra Balch: «El movimiento de insurrección, además de buscar venganza tenía un proyecto que consistía en proclamar un Emir designado por la propia comunidad musulmana […]
El candidato a Emir por este movimiento era Abd al-Rahman Ibn Habib que reunió un gran ejército» (Peña, 2005: 87). Según Riu (1989: 24-25), la mayoría de los bereberes instalados en la península son expulsados en el año 750, debido a estos conflictos. Quedan, entonces, unos 20 000 – 30 000 soldados, más o menos, de los cuales la gran mayoría se habrá casado con mujeres de las zonas donde se han instalado. Riu (1989: 25) recoge cómo se distribuyen los distintos grupos de sirios, como los de Palestina, los de Jordán y los de Damasco, por el sur de la península, donde reciben lotes de tierra. El hecho de pertenecer a uno de estos grupos da prestigio, y con el paso del tiempo será habitual el cambio a nombres árabes para fingir ser descendiente de árabes (Aukrust & Skulstad, 2011: 72, 77). En 756, Abd al-Rahman I se proclama emir de al-Ándalus (Martín, 1993: 757).
Este primer trasvase demográfico comprende, entonces, unos 20.000–30.000 hombres, y se centra en Córdoba y el sur peninsular, una zona, en su día, muy romanizada, y de habla romance. La paulatina islamización de al-Ándalus se debe, más que a la batalla de Guadalete, a una compleja red de influencias entre las cuales destacan, por lo menos, las mercantiles, políticas y culturales.
4 LA EMIGRACIÓN HACIA EL NORTE
Mientras tanto, en la franja más al norte de la península, viven una serie de pueblos que no habían sido dominados por los visigodos, y que siempre habían causado problemas tanto a los romanos como a los visigodos, por sus incursiones a los territorios vecinos, al sur de las montañas. Ya hemos visto, por ejemplo, que el último rey visigodo estaba asediando Pamplona en un intento de controlar el norte, cuando los bereberes llegan a la península a través del Estrecho en el sur. La romanización de este territorio fue, en su día, más débil, hasta el punto de que sobrevive, como sabemos, el idioma prerromano euskera, o vasco, en este territorio.
Según Martín (1993: 207), son unas «tribus montañesas, siempre insumisas, contenidas en sus territorios desde la época romana, poco o nada controladas por los visigodos». Menéndez Pidal (1964: 461) señala que el idioma vasco se extendía en este territorio hasta lo que más tarde se empezó a llamar Castilla, y que entonces se llamaba Vardulia. La élite árabe asentada en el sur al principio del siglo VIII había distribuido a los bereberes por el territorio más al norte de al-Ándalus, vecino a las tribus montañesas y lejos del centro de poder (Martín, 1993: 25).
Allí, los soldados bereberes tienen que proteger las guarniciones y afrentar las incursiones desde el norte, y esta situación menos favorecida contribuye a la rebelión bereber que finalmente causa la expulsión de los bereberes y sus familias en 750. El norte, que en esa época es escasamente poblada, atrae, por otra parte, a emigrantes mayoritariamente cristianos de al Ándalus, que huyen de la guerra civil y de la rebelión. También hay emigración hacia el norte por parte de familias de bereberes que prefieren vivir en paz y quedarse en la península (Riu, 1989: 25). La creación del reino astur por Alfonso I coincide con la emigración hacia el norte, y con el abandono de las guarniciones andalusíes, alrededor de 750 (Martín, 1993: 29).
Según Fuglestad (2009: 41), el reino astur nace a partir del encuentro entre dos elementos demográficos con distintas tradiciones; la cristiana, visigoda por un lado, y la tradición pagana, tribal por el otro.
5 LOS MOZÁRABES
Una nueva oleada migratoria desde al-Ándalus hacia el norte surge un siglo más tarde, con los mozárabes, es decir, andalusíes cristianos arabizados, que huyen de la tensión religiosa a raíz del movimiento cristiano anti-islámico de Eulogio y Álvaro de Córdoba (Martín, 1993: 28-29). Coincidiendo con esta migración, el reino astur se expande, y se crea el condado de Castilla, entre otros, como parte del reino. Según la Crónica de Alfonso III, el condado de Castilla nace con la repoblación y fortificación por orden del rey asturiano de la ciudad de Amaya en 860, con gentes «parte de las suyas y parte venidas de Spania» (mozárabes) (Menéndez Pidal, 1960: XXXV). Astorga había sido repoblado por mozárabes en 854, León lo mismo en 856, y Zamora es repoblado también por mozárabes en 893 (Riu, 1989: 93). Lapesa (1981: 172) afirma que el dialecto astur-leonés «estuvo sujeto a la influencia […] de los mozárabes, que en gran número vinieron a establecerse en la cuenca del Duero y aun en Asturias». El carácter cristiano del norte se fortalece en esta época, con el culto a Santiago y más tarde a San Millán, con pequeños monasterios y la paulatina cristianización del territorio vasco. Riu (1989: 93) afirma que «se acentuó el mozarabismo del reino astur» en esta época.
Este hecho se nota también en los textos de la época, conservados en el norte. Según García Duarte (1993: 278):
Precisamente, en el texto donde aparece el nombre de Castilla por primera vez, fechado en el año 800, aparecen palabras arabizadas (aljamiadas) como mazana, mazanares o foze (alfoz). En otros textos posteriores se incorporan otros términos como allatone. En las propias Glosas Emilianenses, consideradas como los primeros textos en los que se escriben párrafos en «castellano» se ven términos arabizados como la preposición “hatta” en "ata quando", el sustantivo “misquin” en "misquinos" o "almaquinos", así como "alquandas beces", "alquieras" o "jerba".
En la actual provincia de Burgos se habría hablado romance andalusí durante unos 150 años. La abundancia de topónimos con el arabismo “Alfoz”, entre otras cosas, indica una influencia lingüística andalusí. Cuando es incorporado al Condado de Castilla en 931, Fernán González convierte Burgos en la capital del condado. Las últimas oleadas migratorias hacia el norte durante la Edad Media se producen bajo el dominio almorávide (aproximadamente 1090-1145) y el dominio almohade (aproximadamente 1147-1269). Muchos judíos y cristianos huyen hacia el norte debido a los conflictos políticos y la intolerancia religiosa (Fuglestad, 2009: 51, 56). Cada una de estas oleadas migratorias hacia el norte contribuye a enriquecer la cultura de los reinos cristianos, y aumentar su importancia demográfica y política, con lo cual sus territorios se expanden paulatinamente hacia el sur.
6 LA EXPANSIÓN DE CASTILLA
En Toledo se había hablado romance andalusí durante unos 350 años cuando se incorpora la ciudad al Reino de León y Castilla tras su conquista en 1085. De nuevo se desplaza el centro cultural de los reinos cristianos hacia el sur. Destaca la llamada “Escuela de traductores de Toledo”, con lo cual aumenta el carácter intercultural de esta zona. Aun así, según Penny (2006: 299), el romance andalusí se sigue utilizando en Toledo hasta el siglo XIII.
Al volver a unirse Castilla y León bajo Fernando III en 1230, y aprovechando la disgregación del imperio almohade, comienza la gran expansión hacia el sur de Castilla-León, Portugal y Aragón, con lo cual en pocos años se reduce lo que queda de al-Ándalus al reino de Granada (Martín, 1993: 351-352). Esta nueva situación da lugar a un trasvase demográfico hacia el sur desde los reinos cristianos. Sin embargo, nuevos datos indican que este trasvase no ha tenido la importancia que se la ha dado. Martin (1993: 394) afirma que «Solo tras la sublevación de 1264 se produjo un cambio de población en Andalucía y en Murcia».
La falta de cambios demográficos hasta ese momento se explica por varias razones. Primero porque la nobleza de todos los reinos cristianos dependían de sus vasallos para sus rentas, y por lo tanto evitaron por todos los medios las mudanzas de los habitantes (Martín, 1993: 394). Segundo porque «Fernando III debió la mayor parte de sus conquistas a la alianza con los reyes musulmanes y más que de conquista debe hablarse de capitulaciones cuyos acuerdos han de respetarse, entre ellos el de permitir la permanencia de los antiguos habitantes» (Martín, 1993: 394). Tercero por «insuficiencia demográfica» (Martín, 1993: 394). Según González Jiménez «La repoblación oficial de la época [siglo XIII] fue un rotundo fracaso», así que «en el valle del Guadalquivir la expulsión-repoblación apenas si se produjo» (Morales, 2008: 16-17).
Alfonso X de Castilla, hijo y sucesor de Fernando III, nacido en Toledo en 1221 y fallecido en Sevilla en 1284, es un personaje clave en la historia del período transitorio entre al-Ándalus y Andalucía. El joven Alfonso participó en la conquista del Reino de Murcia y del Reino de Sevilla. Sucedió a su padre cuatro años después de la conquista de Sevilla. Como rey completó la incorporación de Andalucía occidental a la Corona de Castilla con la conquista de Cádiz y Huelva, y tuvo que afrontar la mencionada sublevación mudéjar en 1264. Bajo Alfonso X, Sevilla, un centro importante del romance andalusí durante unos 500 años, se convierte en un centro cultural «castellano».
Según Penny (2006: 299), el romance andalusí sigue disfrutando de mucho prestigio social en las áreas «reconquistadas» en todo este período, hasta finales del siglo XIII. Penny (2006: 36) señala que durante la «Reconquista» y los siglos siguientes, Sevilla sigue siendo la ciudad más grande, y la de economía más floreciente, así que el habla de sus élites debía de gozar de gran prestigio en su región.
7 GRANADA
En este período, por otra parte, hay una «emigración en masa de mudéjares hacia el territorio nazarí, huyendo de Castilla (Andalucía occidental, incorporada a Castilla), Murcia y Valencia, con la cual aumentó mucho la población del reino de Granada, acaso hasta alcanzar los seis millones de habitantes, como piensan algunos autores, e intensificando la explotación de sus recursos económicos: agricultura, ganadería, minería e industria» (Riu, 1989: 528). A finales del siglo XIV, sin embargo, toda la península, como el resto de Europa, pierde una tercera parte de sus habitantes por la Peste Negra (Fuglestad, 2009: 79-80). Al finalizar la guerra de Granada en 1492, los Reyes Católicos expulsan los judíos, tanto de Castilla como de Aragón. A consecuencia de la incorporación del Reino de Granada a la Corona de Castilla, la migración del norte al sur resulta mínima. Riu (1989: 556) comenta que tras la repoblación de Ronda, «por cada cinco pobladores musulmanes no hubo más de dos repobladores cristianos». De estos repobladores, sin embargo, el 58 % eran andaluces, el 28 % eran extremeños y solo 7 % eran castellanos del norte (Riu, 1989: 555). Estos últimos eran, entonces, una minoría que contaba con menos de 2 % de la población total.
Barrios Aguilera (2002: 49) estima que 89% de los repobladores tras la guerra granadina eran andaluces. Morales (2008: 16-17) afirma que según Narbona, Cano y Morillo, la mayoría de los repobladores procedían de otras partes de la misma Andalucía, y resume la cuestión citando a González Jiménez: «En consecuencia de todo lo expuesto, la mayoría de la población de Andalucía es descendiente de la bético-romana y la moderna es descendiente de la población andalusí o bético-romana».
Por último, en 1505, tras la rebelión de las Alpujarras, se expulsan unos 80.000 «moriscos» del Reino de Granada, de los cuales «la mayoría fueron a la parte occidental de Andalucía. Además después de las últimas expulsiones hubo muchos regresos» (Cano & García, 2013: 289). Esta expulsión, por tanto, «origina un doble trasvase: de moriscos hacia occidente y de repobladores (algunos descendientes de andalusíes, e incluso moriscos camuflados) hacia oriente, homogeneizando más la población andaluza» (Cano & García 300).
Barrios Aguilera (2002: 394) señala que la mayoría de los deportados se concentraron en Andalucía, Toledo, Murcia y Extremadura. Echevarría Arsuaga (2010: 41) señala que «muchos no se establecían de verdad en los lugares que se les asignaron sino que en cuanto podían se trasladaban a otros sitios donde encontraban a parte de sus familias divididas».
En resumen, a principios de la Edad Media, en el sur de la península ibérica, el romance se enriquece por la influencia del árabe, y quizás de algunos dialectos bereberes. El romance andalusí adopta gran cantidad de arabismos en esta época. Con la primera oleada migratoria hacia el norte, el romance andalusí se propaga hasta lo que viene a ser el reino astur, antes de la creación de Castilla. Los arabismos que se encuentran ya en los primeros textos romances conservados en el norte indican la presencia del romance andalusí en la zona. Es precisamente a raíz de la segunda oleada migratoria, la que hemos llamado «mozárabe», que nace el condado de Castilla, entre otros. A partir de las oleadas hacia el norte se crea, con el paso del tiempo, un efecto remolino, que facilita la expansión hacia el sur de los reinos cristianos. La distribución bastante uniforme, por gran parte de la península, de arabismos y mozarabismos, indica que el romance andalusí ha influido en todos los dialectos de estas zonas, o que los dialectos se han desarrollado a partir del romance andalusí en la mayoría de estas zonas. Toledo viene a ser un punto clave de intercambio cultural y lingüístico, como se refleja en la labor de la Escuela de traductores. A finales de la Edad Media destaca la homogeneización cultural y lingüística de las zonas Andalucía, Toledo, Murcia y Extremadura a través de las migraciones en dirección este-oeste y oeste-este.
8 LOS ARABISMOS
Se podría, en nuestra opinión, utilizar los arabismos para rastrear el influjo del romance andalusí por la península. Es lógico que los arabismos no han llegado al extremo norte solos, sino en compañía con y a través del romance andalusí.
Según Corriente (1996: 5), el hecho de que los arabismos han sido introducidos en el norte por los mozárabes emigrados implica:
1º) Que los préstamos se hacen desde el árabe andalusí, y no generalmente, clásico, al romance septentrional; 2º) Que introducen también voces de su propio dialecto romance meridional, distorsionadamente llamado mozárabe aunque, en realidad, vernáculo aún de todos los habitantes de al Ándalus, junto al árabe andalusí, el cual a menudo había también adoptado tales voces, por lo que son al mismo tiempo andalusismos, y 3º) Que, como bilingües, y como consecuencia patológica de muchos cambios de código, introducen también términos híbridos, sobre todo, voces árabes con sufijación romance.
En su artículo «Los arabismos en las Cantigas de Santa María», en el libro Estudios alfonsíes: lexicografía, lírica, estética y política de Alfonso el Sabio, Corriente (1985: 61) repasa una cincuentena de arabismos galaico-portugueses y concluye con que «tales arabismos son, en realidad y mayormente, hispanoarabismos, o sea, que no proceden del árabe […] sino del hispanoárabe». Según Corriente (1985: 60), estos arabismos se deben precisamente a «la emigración masiva y continua de mozárabes, lingüísticamente tan arabizados que llevaban nombres árabes, hacia todas las zonas septentrionales de dominio cristiano». Como señala este autor, los mozárabes que trajeron estos arabismos al norte eran bilingües (Corriente, 1985: 60). El romance hablado por los mozárabes que emigraron hacia el norte era, entonces, romance andalusí. Los arabismos se podrían ver como el punto de un iceberg de influencia del romance andalusí en todas estas zonas del norte. Es decir, los arabismos destacan por ser fácilmente localizables, pero podrían formar parte de una influencia general mucho más amplia del romance andalusí en el norte peninsular.
En el mismo libro sobre estudios alfonsíes, en un artículo titulado «Alfonso X el Sabio y la creación de la prosa literaria castellana», Álvaro Galmés de Fuentes (1985) señala que la primera «prosa literaria española» nace, bajo Alfonso X, con una serie de rasgos que muestran una fuerte influencia del árabe, tal y como una serie de “neologismos” a partir de un modelo árabe, así como arabismos léxicos, sintácticos y estilísticos.
El autor explica esta influencia del árabe con que los textos eran traducciones de libros en árabe, escritos por traductores bilingües musulmanes y judíos (Galmés de Fuentes, 1985: 35). Galmés de Fuentes (1985: 34) señala una «diferencia extraordinaria entre la obra alfonsí y los documentos de las cancillerías regias o las primeras obras prosarias».
En nuestra opinión, tanto los arabismos como los “neologismos”, así como la “diferencia extraordinaria” podría deberse a una influencia del romance andalusí. Es decir, los traductores musulmanes y judíos tenían origen andalusí y traducían del árabe al romance andalusí. Galmés de Fuentes (1985: 41-42) encuentra, además, «un análogo comportamiento, andando los siglos, por parte de la prosa de la literatura española aljamiado-morisca» ya que «en la literatura aljamiado-morisca se utilizan los mismos procedimientos de creación léxica».
El autor concluye con que la prosa alfonsí es una «prosa mudéjar castellana» (Galmés de Fuentes, 1985: 58). Pero en ningún momento, a lo largo de su artículo, menciona su carácter andalusí o andaluz. Por lo que sepamos, nadie ha mostrado cómo o cuándo desapareció el romance andalusí.
9 LA CASTELLANIZACIÓN
En otro artículo del mismo libro, de Julio Valdeón Baruque, titulado «Alfonso X y la convivencia cristiano-judío-islámica», al autor le parece contradictorio que Alfonso X, por un lado «fue testigo, en el terreno de la cultura, de una estrecha colaboración entre cristianos, musulmanes y judíos” mientras que por otro lado llevó a cabo una «política de castellanización profunda», puso en marcha una «cruzada contra el Islam» y «pretendió borrar lo muslim del territorio andaluz» (Valdeón, 1985: 169-170). Es nuestro parecer que tanto la “cruzada” como la “colaboración” como la “castellanización” tenía un mismo objetivo claro y coherente; apropiarse de lo andalusí y convertirlo en castellano, ya sea en el ámbito territorial, cultural o lingüístico. Como bien escribe Antonio de Nebrija en 1492, dirigiéndose a Isabel la Católica: «Siempre la lengua fue compañera del imperio» (Pharies, 2007: 143). En cuanto al romance andalusí, será un capítulo borrado, si no cerrado, de la historia lingüística española.
10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aukrust, Knut & Dorte Skulstad (2011): Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer, Oslo, Pax. Barrios Aguilera, Manuel (2002): Granada morisca, la convivencia negada, Granada, Comares. Campbell, Lyle (2004): Historical Linguistics: An Introduction, Massachusetts, MIT Press, 2nd ed. Campbell, Lyle (2013): Historical Linguistics: An Introduction, Edinburgh, Edinburgh University Press, 3ª ed. Cano García, Gabriel & Francisco García Duarte (2013): «El legado andalusí: la difícil pervivencia demográfica», Gran Enciclopedia Andaluza del Siglo XXI. Tomo 2, 283-300. Cañas Murillo, Jesús, Miguel Ángel Pérez Priego, Antonio Rey Hazas, José Rico Verdú, Juan Manuel Rozas López & Enrique Rull Fernández (1998): Historia de la literatura I. Tomo 1, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 5ª ed. Corriente Córdoba, Federico (1985): «Los arabismos en las Cantigas de Santa María», en Mondéjar, José y Jesús Montoya, eds., Estudios alfonsíes: lexicografía, lírica, estética y política de Alfonso el Sabio, Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias de la Educación, 59-65. Corriente Córdoba, Federico (1995): «El idiolecto romance andalusí reflejado por las xarajat», Revista de Filología Española, Vol. 75, Nº 1, 5-33. Corriente Córdoba, Federico (1996): «Novedades en el estudio de los arabismos en iberorromance», Revista Española de Lingüística, 26, 1, 1-13. Echevarria Arsuaga, Ana (2010): Los moriscos, Málaga, Sarria. Fuglestad, Finn (2009): Spanias og Portugals historie: En oversikt, Oslo, Cappelen. Galmés de Fuentes, Álvaro (1985): «Alfonso X el Sabio y la creación de la prosa literaria castellana», en Mondéjar, José y Jesús Montoya, eds., Estudios alfonsíes: lexicografía, lírica, estética y política de Alfonso el Sabio, Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias de la Educación, 33 58. Galmés de Fuentes, Álvaro (1994): Las jarchas mozárabes: forma y significado, Barcelona, Crítica. García Duarte, Francisco (1993): «Andaluces en la génesis de Castilla y del castellano», VI Congreso sobre el andalucismo histórico: Andalucía en la Europa de las Nacionalidades. Actas, Huelva, Fundación Blas Infante, 263-284. Griffin, David (1958): «Los mozarabismos del "Vocabulista" atribuido a Ramón Martí», Al Ándalus: Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, Vol. 23, Nº 2, 251 337. Killy, Walther (ed.) et alii. (2005): Dictionary of German Biography, Vol. 9: Schmidt – Theyer, München, Saur. Lapesa, Rafael (1981): Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 9ª ed. Leroy, Maurice (1967): Main Trends in Modern Linguistics, Berkely/Los Angeles, University of California Press. Llorente Maldonado de Guevara, Antonio (1962): «Fonética y fonología andaluzas», Revista de Filología Española, 45: ¼, 227-240. Normas (ISSN: 2174-7245) | https://ojs.uv.es/index.php/normas/index Julio 2016 | Volumen 6 | pág. 10 El romance andalusí y los trasvases demográficos y culturales en la Iberia medieval | Anne Cenname Martín, José-Luis (1993): Manual de historia de España: la España medieval, Madrid, Historia 16. Martínez Ruiz, Juan (1979): «Hugo Schuchardt y las hablas andaluzas (1879)», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 3-32. Menéndez Pidal, Ramón (1943): El idioma español en sus primeros tiempos, Buenos Aires, Espasa Calpe, 2ª ed. Menéndez Pidal, Ramón (1960): «Repoblación y tradición en la cuenca del Duero», Enciclopedia Lingüística Hispánica, I, Madrid. Menéndez Pidal, Ramón (1964): Orígenes del español: estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo XI, Buenos Aires, Espasa-Calpe. Mondéjar, José (1987-1988): «De Hugo Schuchardt, del "andaluz" y el flamenco», Revista de la Facultad de Filología, Tomo 37-38, 121-157. Mondéjar, José (2007): «De la antigüedad y de la naturaleza de las hablas andaluzas», Moya Corral, Juan Antonio & Marcin Sosínski, eds., Las hablas andaluzas y la enseñanza de la lengua: Actas de las XII Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española, Granada, Grupo de investigación “Estudios de Español actual”, 13-25. Morales Lomas, Francisco (2008): Claves del andaluz: historia de una controversia, Málaga, Ediciones Aljaima. Orlandis, José (1987): Historia de España: época visigoda (409-711), Madrid, Gredos. Penny, Ralph (2006): Gramática histórica del español, Barcelona, Ariel, 2ª ed. Peña Marcos, José María (2005): Al-Ándalus: 711 756, Madrid, Visión Libros. Pharies, David A. (2007): Breve historia de la lengua española, Chicago/Londres, University of Chicago Press. Ramírez del Río, José (2003): «Posible influencia del árabe andalusí en el seseo y el ceceo», Gran Enciclopedia Andaluza del siglo XXI. Tomo 2, Sevilla, Ediciones Tartessos. Riu Riu, Manuel (1989): Edad Media (711-1500), Madrid, Espasa Calpe. Schuchardt, Hugo (1881): «Die Cantes Flamencos», Zeitschrift für Romanische Philologie, 5, 249-322. Valdeón Baruque, Julio (1985): «Alfonso X y la convivencia cristiano-judío-islámica», en Mondéjar, José y Jesús Montoya, eds., Estudios alfonsíes: lexicografía, lírica, estética y política de Alfonso el Sabio, Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias de la Educación, 167 177. Normas (ISSN: 2174-7245) | https://ojs.uv.es/index.php/normas/index Julio 2016 | Volumen 6 | pág. 11 El romance andalusí y los trasvases demográficos y culturales en la Iberia medieval | Anne Cenname Normas (ISSN: 2174-7245).
Anne Cenname, Universidad de Almería.